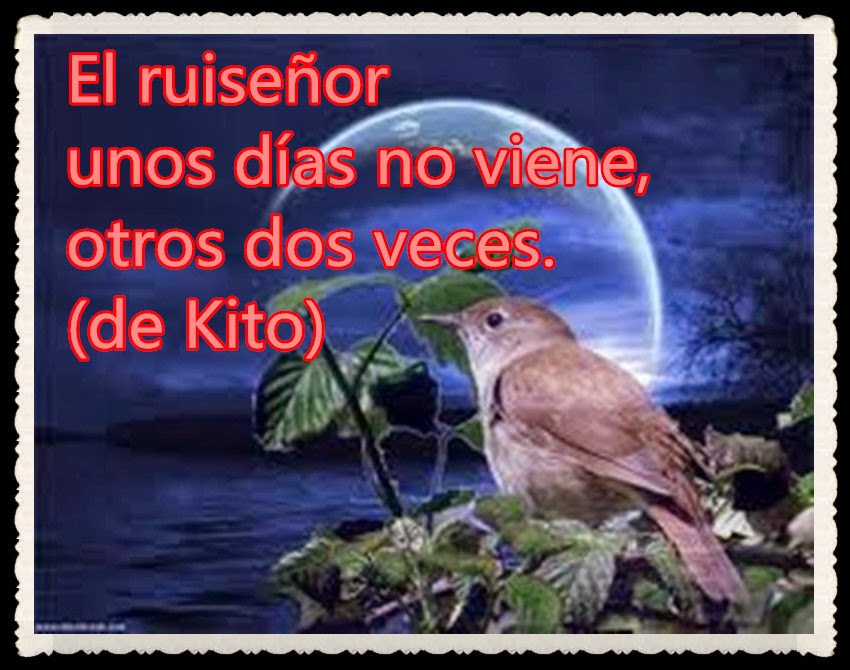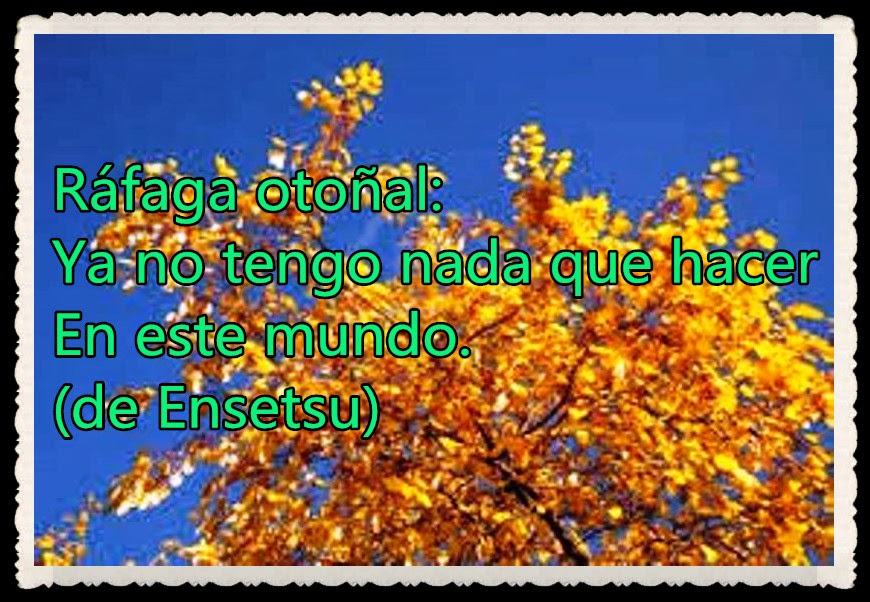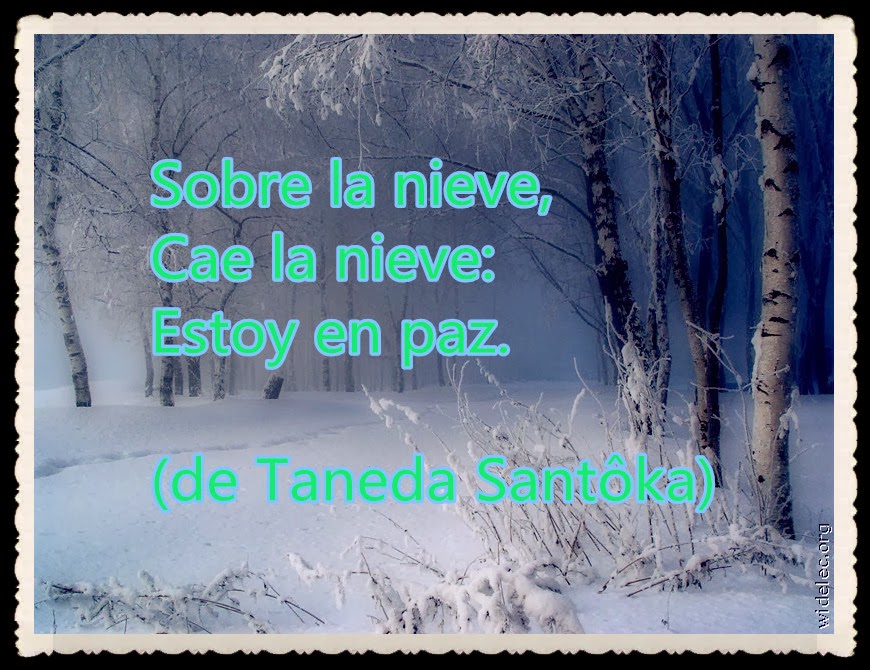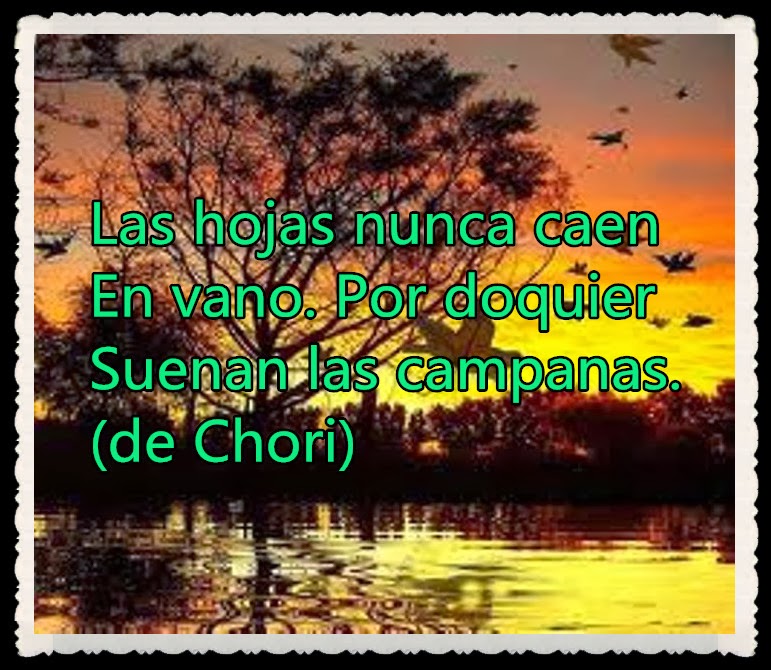Enviado por Melacio Castro, escritor peruano residente en Alemania
Corto como un tuit y rotundo como un aforismo, el haiku ha sido una gran influencia en el siglo XX
Varios libros demuestran la fortuna de esta estrofa de origen japonés en la poesía actual
LUIS BAGUÉ QUÍLEZ
EL PAÍS, 1 FEB 2014
A menudo se ha dicho que el haiku es el soneto de los vagos. También podría considerarse el terceto de los pobres, donde se demuestra por la vía de los hechos el lema arquitectónico de Mies van der Rohe: “Menos es más”. Amarrado al duro banco de una galera de cinco, siete y cinco sílabas, el autor de haikus ha aprendido a remar a contracorriente de lo consabido. En tiempos de austeridad y minima moralia, este recipiente lírico reúne la economía de medios del tuit, la sentenciosa rotundidad del aforismo y la proverbial sabiduría del refrán. Todo haiku aspira a dejar su impronta en la sensibilidad del lector y a noquearlo con un puñetazo en los ojos. Lo sabía Matsuo Basho, que en el siglo XVII reformuló el haikai no renga y popularizó la forma volandera que conocemos en la actualidad. Atalanta acaba de reeditar el diario de viaje de Basho (Sendas de Oku),en la versión de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya.
La reciente publicación de Un viejo estanque. Antología de haiku contemporáneo en español, en la colección La Veleta (Granada, Comares, 2013), confirma la permanencia de un molde compositivo que es antiguo y moderno al mismo tiempo. En el prólogo del volumen, Fernando Rodríguez-Izquierdo define el haiku como un “breve poema sensitivo” en el que se conjugan el ojo avizor, la sonoridad rítmica, el aroma del lenguaje, el placer del apetito y la textura del misterio. A su vez, la selección de Susana Benet y Frutos Soriano funciona como un escaparate en el que comparecen 135 autores del orbe panhispánico, algunos representados con profusión de ejemplos y otros con un botón de muestra, pues el haiku puede ser una dedicación exclusiva o un trabajo a tiempo parcial. Aunque convendría una organización en núcleos temáticos y una información bibliográfica más detallada —con la procedencia de los textos—, esta amplia selección ofrece numerosos alicientes para el fiel comensal y para el ocasional degustador de haikus.
Se aprecia el interés suscitado por esta estructura en abundantes trabajos críticos, desde El jaiku en España (1984), de Pedro Aullón de Haro, hasta las recientes aportaciones de Fernando Rodríguez-Izquierdo, Vicente Haya, Teresa Herrero o Josep M. Rodríguez. Asimismo, en el nuevo milenio han prosperado las antologías (Alfileres.El haiku en la poesía española última), las páginas web (El Rincón del Haiku) y los libros consagrados en exclusiva a dicho género o a algún primo hermano, como el tanka. En los anaqueles de la literatura española se dan cita los haikus ornitológicos de Antonio Cabrera, los haikus urbanos de Andrés Neuman y los títulos de consumados haijinescomo Susana Benet, José Cereijo, Rafael Fombellida, Juan Antonio González Fuentes, Ricardo Virtanen, Martín López-Vega o Verónica Aranda. En suma, un libro de haikus ha dejado de concebirse como un pintoresco exotismo para incorporarse a la poesía sin aditivos ni denominación de origen.
Sin embargo, ni es haiku todo lo que reluce ni todo el Parnaso es orégano. El haiku se identifica con un esquema métrico, con una manera de estar en el mundo o con ambas cosas. Los puristas exigen que su receta incluya determinados ingredientes: presencia de la naturaleza o de los ciclos estacionales, exaltación del instante y plasmación objetivada de una vivencia. Los heterodoxos asumen, en cambio, que han de vérselas con un cajón de sastre en el que cabe todo. Así, hay haikus químicamente puros en la forma y nerudianamente impuros en el contenido, y haikus que pulsan las cuerdas temáticas originales, pero que comprimen o expanden sus diecisiete sílabas ad libitum. En el aderezo no deben faltar dos condimentos: la sal de la descripción y la pimienta del pensamiento. Por lo demás, el lector habrá de ponerle puertas al haiku y decidir si en su templo solo se admite a los discípulos de Basho o si tienen cabida aquellos iconoclastas dispuestos a torcerles el cuello a los tres cisnes. Con respecto a la relatividad del arte, ya Campoamor se había puesto la venda antes de la pedrada en un protohaiku disfrazado de dolora: “Y es que en el mundo traidor / nada hay verdad ni mentira: / todo es según el color / del cristal con que se mira”. No creo que a nadie se le ocurra rasgarse el quimono si otorgamos al haiku pleno derecho dentro de la constelación de lo breve, al lado de cantares y seguidillas. No en vano, uno de los mejores haikus de Antonio Machado es la siguiente soleá: “El ojo que ves no es / ojo porque tú lo veas; / es ojo porque te ve”. Y, puestos a buscarle las cosquillas al género, podríamos emparentarlo con la fórmula maestra de la greguería (humorismo + metáfora), con los aerolitos de Carlos Edmundo de Ory, con los antipoemas de Nicanor Parra y con los gecos de Rafael Sánchez Ferlosio. Al fin y al cabo, como cantaba Pau Donés, “en lo puro no hay futuro: / la pureza está en la mezcla”.
Si hay una estética y hasta una cosmética del haiku, no es de extrañar que también se reivindique su alcance geopoético. En la tradición hispanoamericana, que sintetiza dos orillas en un idioma, esta estrofa disfruta de una envidiable vitalidad. Al mexicano José Juan Tablada se le atribuye su importación a través de unos poemas sintéticos que combinan la pedrería modernista y la adivinanza lírica: “Parece la sombrilla / este hongo policromo / de un sapo japonista”. Abierta la veda, la preceptiva perdió fuelle y la creación ganó adeptos. Octavio Paz se atrevió a introducir dosis homeopáticas de metapoesía en sus composiciones: “Hecho de aire / entre pinos y rocas / brota el poema”. Borges agitó en la misma coctelera la filosofía zen y la escatología barroca: “El hombre ha muerto. / La barba no lo sabe. / Crecen las uñas”. Y Mario Benedetti cultivó un heterogéneo Rincón de haikusdonde uno puede encontrarse con un epigrama de paisano y con un piropo a lo Baudelaire: “óyeme oye / muchacha transeúnte / bésame el alma”. Más allá del caso de Machado, dicen los que saben que algún que otro haiku se les cayó de entre las manos a Juan Ramón Jiménez,Luis Cernuda y Federico García Lorca. Aunque probablemente los haikus más impuros fueron los de los imaginistas y beatsnorteamericanos. Ezra Pound, Kenneth Rexroth, Allen Ginsberg o Jack Kerouac se sentían tan cómodos en la elasticidad del verso largo como en el metrismo enjuto de las formas mínimas. Pound fue el primer hombre capaz de meter una estación de metro en un haiku, como atestigua un texto publicado en 1913, en la revista Poetry:“La aparición de estos rostros en la masa, / pétalos sobre mojada y negra rama” (traducción de Antonio Rivero Taravillo). Por su parte, los haikus delLibro de jaikus de Jack Kerouac están llenos de gatos, huelen a gasolina y circulan por carreteras secundarias. En ellos, el autor no vacila en rociar los emblemas del american way of life con unas gotas de sake: “Campo de béisbol vacío / —un petirrojo, / a saltitos por el banquillo” (traducción de Marcos Canteli). En los últimos años un Nobel venido del frío, Tomas Tranströmer, ha confeccionado haikus con vistas al Báltico. En sus paisajes fragmentarios y en sus cielos a medio hacer —como los muebles de Ikea— se advierte la evolución desde lo descriptivo hasta lo asociativo. Si al comienzo de ‘Boceto en octubre’(Senderos, 1973) surcaba las aguas un remolcador “pecoso de herrumbre”, treinta años después esa imagen se refleja distorsionada en uno de sus 29 haikus (2003): “Ya el sol parte. / Mira el remolcador, / cara de bulldog” (traducción de Roberto Mascaró). La ironía del sueco remite a la trascendente bufonería de los primeros haikus. Finalmente, en este cauce discursivo confluyen las huellas de diversos mestizajes culturales: los haikus hindúes de Jesús Aguado y de Verónica Aranda ejemplifican ese desplazamiento por el tablero de la aldea global.
La retórica del haiku propicia los juegos de contrastes y las oposiciones binarias. En sus contadas sílabas combaten el paraje ameno y el capitalismo industrial, la incitación de la belleza y el lamento por la caducidad, la llamada en espera y la llamada urgente (“Un móvil suena / y nadie en la avenida. / Un móvil suena”, escribe Andrés Neuman). A veces, el choque entre los marcos semánticos desplegados se resuelve en una colisión frontal, como ocurre en ‘F1 Haiku’, de Jorge Gimeno: “Alonso entra en el box. // Las hormigas se echan / encima / del grano de trigo”. Otras veces, las nuevas tecnologías constituyen un excepcional laboratorio en el que ensayar la equivalencia entre los tres versos y las tres uves dobles del ciberespacio. Así, Jesús Jiménez Domínguez ha compuesto un haiku en código binario, y Javier Moreno ha adaptado una secuencia de haikus al formato de los comandos web: “www.¿Acaso_tú /has_ pensado_lo_mismo / que_ese_gato? jk”.
Sin saltarse las bardas de lo estipulado, los haikus de Erika Martínez y de Ana Gorría exhiben la recreación icónica de ciertos mitos o se aproximan al arte de la pausa y a la estética de la suspensión: “Pez y mosquito / frente a frente en el aire. / Se quiebra el río” (‘Espejo’, de Erika Martínez); “Cielo cerrado. / El yunque del insomnio / sobre los párpados” (Ana Gorría). Tanto si transitan por la senda del haiku como si prefieren dar un rodeo por sus aledaños, varios integrantes de este entorno generacional se adhieren al fragmento como hilo conductor de la escritura, de la reflexión y de la mirada. Es el caso de Carlos Pardo, Josep M. Rodríguez, Mariano Peyrou, Juan Carlos Abril o Julieta Valero. La visión atomizada de la realidad se erige ahora en la alternativa a la antigua fiesta de la percepción. Con todo, preguntarse si en la poesía española fue antes el fragmento o el haiku conduciría a un bizantinismo semejante a la polémica ontológica acerca del huevo y la gallina. Ni el fragmentarismo actual deriva sin filtraciones de los de Schlegel ni los haikus contemporáneos son herederos directos de los de Matsuo Basho o Kobayashi Issa. Del igual modo, un sonetista solo procede deGarcilaso en la medida en que pertenece a un tronco genealógico común.
La onda expansiva del haiku ha llegado también a otras artes. Buena muestra de ello es la sintaxis del cine, desde la cadencia estacional dePrimavera, verano, otoño, invierno… y primavera, de Kim Ki-duk, hasta las imágenes cristalizadas de Andréi Tarkovski, los embelesos oníricos de Akira Kurosawa y las sabrosas cerezas de Abbas Kiarostami. El poso de lo cotidiano y la levedad de lo pasajero explican la extraña fascinación que provoca el haiku en el lector occidental. La aparición deUn viejo estanque es un estupendo pretexto para repasar la prueba del tres.
Un viejo estanque. Antología del haiku contemporáneo en español. Edición de Susana Benet y Frutos Soriano. Comares-La Veleta. Granada, 2014. 192 páginas. 19 euros.
Sendas de Oku. Matsuo Basho. Edición de Octavio Paz y Eikichi Hayashiya. Atalanta. Girona, 2014. 196 páginas. 18 euros.